
El magnífico crítico
Ricardo Senabre, a propósito de Vila-Matas en un artículo de Leandro Pérez Miguel sobre Vila-Matas y su novela
París no se acaba nunca, para El Cultural de El Mundo:
(...)
Para lectores empedernidos Ricardo Senabre, en “El Cultural”, alude de una manera similar a la fidelidad de Vila-Matas a sus principios: “El lector de Enrique Vila-Matas sabe muy bien que el tema central –y acaso único– de su literatura es, precisamente, la literatura. Cualquiera que sea el envoltorio escogido, las obras del escritor catalán son variaciones sobre el mismo tema. Esto implica que su originalidad no reside, pues, en el tema, sino en las variaciones; no en la posada –digámoslo cervantinamente–, sino en los infinitos caminos, rectos, circulares o zigzagueantes, que puedan conducir a ella”. Eso implica que la suya es “literatura para aficionados a la literatura, para lectores empedernidos, especie en vías de extinción”.
http://www.elmundo.es/elmundolibro/2003/11/10/criticon/1068489231.html
 OSCILANDO sobre el CABLE.
OSCILANDO sobre el CABLE.
VILA-MATAS Y LA ESCRITURA FUNAMBULISTA.
Domingo Sánchez-Mesa Martínez
(Universidad Carlos III) “
Las nieblas del futuro que se cierne exigen una mirada que,
en su inevitable miopía, se vuelve menos miope gracias a la humildad y la autoironía”
(Claudio Magris)
1. El funambulista Maurice Forest-Meyer atraviesa a modo de clave de lectura o “hilo fantasmal” esta colección de relatos suspendida sobre el vacío, Exploradores del abismo, con la que Enrique Vila-Matas vuelve al cuento tras un amplio y celebrado ciclo novelístico1. Un funambulista es un duelista de la muerte. Y si además tiene la insolencia de colgar un cable entre las torres, ya desaparecidas, del WTC de Nueva York, es un provocador y un temerario. Riesgo y vértigo, técnica y esfuerzo, son tan sólo algunos de los factores que pueden haber movido a Vila-Matas a escoger este personaje como emblema de su último libro. Llama la atención, por otro lado, la coincidencia en el tiempo de la publicación de dos volúmenes importantes de crítica sobre la obra de Vila-Matas (Heredia 2007 y Andrés-Suárez y Casas 2007) que indican el deslizamiento hacia el centro del sistema literario español de una obra hasta hace poco pacientemente instalada en la periferia. Esta ubicación excéntrica no debiera sorprendernos, sin embargo, de creer la tesis de Claudio Magris, para quien todos los grandes autores de la literatura europea del XX han ocupado durante buena parte de su trayectoria una posición periférica en el canon de sus respectivas letras. “Casi siempre el mérito es totalmente independiente del reconocimiento”, decía el mismo Francisco Ayala, sabedor como pocos de esta circunstancia.
Un autor que hace de la literatura, de escritores, lectores, géneros, textos y actividades asociadas el limo fundamental del que se alimenta su escritura2, y que es además excepcionalmente culto — “translector” le llama Mercedes Monmany3 —, tanto en cuanto a su acerbo literario como en sus conocimientos teóricos, es un objeto de estudio muy apetecible, o vampirizable, para el estudioso de la literatura. La nómina de profesores y críticos que firman en los citados volúmenes basta, por sí sola, para comprender la dimensión de la obra de Vila-Matas para el pensamiento literario español contemporáneo. Pero, no nos engañemos, esto no siempre ha sido así… Han hecho falta premios y reconocimientos de primera categoría, tanto nacional como internacional, para que esta atención se consolidase y multiplicase.
2. Orígenes y posición de Vila-Matas en las letras españolas del cambio de siglo. Cultivador acaso de un género diferente dentro de la literatura misma que, un poco al estilo barthesiano, llamaríamos “escritura”, Vila-Matas se nutre en lo esencial de un triple cauce literario:
2.1. La literatura de la negatividad. Son muchos los autores de referencia que se repiten en momentos cruciales de las novelas de Vila-Matas (Kafka, Pessoa, Duchamp, Walser, Gombrowicz, Valéry, Julien Gracq…). Uno de ellos es Claudio Magris, probablemente el intelectual humanista europeo más brillante del momento. Más allá de las citas y el juego intertextual, considero que la presencia de Magris en el pensamiento y la práctica literaria de Vila-Matas es fértil en grado sumo y que la sintonía, con sus diferencias, entre ambos proyectos es muy reveladora. En efecto, el autor de Danubio, Microcosmos o A ciegas ha interpretado el destino de la literatura y la cultura europea contemporáneas también en los intersticios de la novela, el ensayo y el relato de viajes, a partir, sobre todo, de la disolución del gran proyecto de la literatura de la Mitteleuropa en el momento del desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Magris llama a este proceso “la crisis del gran estilo”, que no es, en síntesis, sino la imposibilidad de dar cuenta del mundo de una forma “total”, anunciada ya por Nietzsche, confirmada por Musil en su novela incompleta y fragmentaria, El hombre sin atributos, hasta llegar, entre nosotros, a la misma visión de Francisco Ayala en la escritura híbrida de El jardín de las delicias. No en vano el punto final de Rosario Girondo en la carretera perdida de El mal de Montano fue el encuentro, fantasmal, con Robert Musil, cuyas palabras últimas cifran la importancia de esta conexión centroeuropea en el corazón de la catedral metaliteraria: “Praga es intocable”, dijo, “es un círculo encantado, con Praga nunca han podido, con Praga nunca podrán” (2002: 316). La literatura del no emana de la conciencia de que no existe ya un sentido objetivo de la vida, como creía Pierre Bezuchov. La sinfonía del vacío de sentido tras la efervescencia de la vida burguesa del segundo imperio resonaba en La educación sentimental, una de las novelas preferidas de Kafka. De aquel libro que Flaubert quiso escribir sobre “nada” derivan los grandes héroes de la negación: desde el escribiente Bartleby de Melville, hasta los personajes de Kafka y Walser, que se “arrastran”, dice Magris, “por los rincones oscuros y las fisuras de la vida” (1993: 28), como el Wakefield de Hawthorhe que se aparta huyendo de la prosa del mundo a espacios invisibles, casi paralelos, como en las novelas de ciencia ficción. Son los héroes de la defensa, que tratan de salvar un reducto de su individualidad aislándose y pertrechándose contra el magma imparable de la totalidad social (desde Akaki Akákievich y Goliadkin a Leopold Bloom o a Kien, el hombre-libro de Auto de fe).
Exiliados de la “vida verdadera”, los héroes de la negatividad nos ofrecen un modelo, en negativo, del amor a la vida que es metamorfosis y heterogeneidad, un ejemplo de lucha por el sentido en su perseverante y suicida voluntad de permanecer idénticos a sí mismos - el protagonista de “Niño” afirma: “Vivo fuera de la vida que no existe” (2007: 40). Aquella “poesía del corazón” que anhelaba Goethe se desvanece, y en su lugar nos topamos con “la prosa del mundo”, la red anónima de relaciones sociales en la que el sujeto se convierte en un mero medio (Magris 1993: 22). La mediación social del discurso literario representa la anomia experimentada por el sujeto en estos relatos de la negatividad, novelas que suponen una toma de posición frente a y dentro del conjunto de lenguajes colectivos que son ahí reproducidos, reacentuados y criticados4.
El poeta es el expatriado trascendental, condenado a ese “infinito viajar”, no sólo geográfico y físico, sino interno y espiritual, al que Magris ha dedicado su último libro (2008). En él contrasta el viaje clásico circular, presente hasta Joyce y en el que Ulises regresa a Ítaca encontrando su propia identidad, con el viaje rectilíneo y sin final, cuyo viajero, al modo de Musil, va deshaciéndose de sí mismo, demoliéndose y reconstruyéndose cada vez, abierto a la indeterminación de múltiples posibilidades antes que al principio de realidad. “Viajar, perder países” repite Vila-Matas, evocando a Pessoa. Viaje y escritura significan, para Magris, “desmontar, reajustar, volver a combinar” (Magris 2008, 17). La narrativa más auténtica, continúa Magris, no es la que cuenta sólo a través de la ficción, sino la que recoge trozos de realidad, de sus transformaciones vertiginosas, de un modo parecido a Kapucinksi, el reportero enfrascado en la barahúnda de la batalla, incapaz de una síntesis total. Es la estela abierta por Truman Capote, enfrascado, por cierto, en los peligrosos bucles entre vida y escritura, como el autor empírico de “Porque ella no lo pidió”.
Leído a la luz de los escritos de Claudio Magris, Vila-Matas sería, en suma, uno de los escritores resistentes al nuevo nihilismo postmoderno, a lo que el autor triestino llama “la nueva inocencia” de aquellos “transgresores” que se reivindican como defensores de “lo natural” en sus representaciones artísticas, capaces de suturar la vieja herida del lenguaje, complacidos habitantes de un mundo carente de sentido y de la liberación de tener que buscarlo (1993: 410-437). Hablo de la escritura de Vila-Matas como representante, a fin de cuentas, de la tensión dialógica, de la oscilación propia del siglo XX entre utopía y desencanto. El mundo, la vida, ofrecen su cara más caótica. Anegada y ausente la esfera de los valores y de lo universal no es posible, sin embargo, dejar de aspirar y buscar las formas para establecer o acceder a dichos valores. “El desencanto es un oxímoron, una contradicción que el intelecto no puede resolver y que sólo la poesía es capaz de expresar y custodiar” … “una voz dice que la vida no tiene sentido, pero su timbre profundo es el eco de ese sentido” (Magris 2001: 14).
Como se sabe de sobra, las vanguardias constituirán un capítulo privilegiado de este arte de la negatividad, de esa desconfianza ante lo universal a través del juego combinatorio e intertextual. En efecto, no instalados ya en “la necesidad” de unificar lo real, sino en la “perplejidad” del fluir fragmentario y centrífugo de las cosas, el pastiche y el palimpsesto, el collage múltiple y anónimo, la atomización, los escritores vanguardistas aspiran a superar aquella fractura (Magris 1993: 34). La filiación de Vila-Matas respecto a dichos escritores, así como la tradición centroeuropea de la negatividad, se producirá sin embargo en un contexto diferente, que hace aún más extraña su toma de posición pues, a diferencia de la sociedad de los shandy, Vila-Matas vive un estado mucho más avanzado de decadencia de lo literario, de espectacularización de lo simbólico y banalización de los valores espirituales que siempre estuvieron en el horizonte utópico de la gran literatura contemporánea, por fragmentaria y desencantada que fuera la lucha por los mismos.
2.2. Modernismo literario y vanguardia. En Historia abreviada de la literatura portátil, Vila-Matas confirma su posición en relación a la historia de la literatura, que es tanto como afirmar una posición en el mundo. La conspiración shandy no era un simple experimento metaliterario, inocuo desde el punto de vista institucional. La libertad inoculada por el juego intertextual y el bucle entre lo sucedido y lo inventado, lo histórico acontecido y lo imaginado o propiamente ficción, se apartaban de las constantes de la nueva narrativa española que, por esos mismos años, era saludada jubilosamente por la crítica española más influyente. Frente a las limitaciones del pacto ficcional en el realismo literario, Vila-Matas se instala en el seno de la vanguardia histórica, como creador casi de post-novelas o de una novela póstuma, en opinión de Domingo Ródenas (2007). Esta ubicación vendría confirmada más tarde por Rosario Girondo, narrador de la pseudoautobiografía literaria que nos ofrece El mal de Montano (2002), fruto de la implosión de la novela en un mecanismo discursivo híbrido, mezcla de novela, ensayo, autobiografía, conferencia y diarios. Tanteada en Bartleby y compañía, esta monstruosa invención – no es fácil encontrar un precedente estructural para El mal de Montano en la narrativa española – se encadena, como un eslabón más, a una literatura ya practicada por Dante en La Divina Comedia, o por Rousseau en sus Confesiones, llamada autoficción por Doubrosvky, y donde también se sitúan, a su manera, Claudio Magris, John Sebald, Paul Auster, Sergio Pitol o Javier Marías. Emparentando sus orígenes con James Joyce, Vila-Matas identifica su Ulises como padre de ese “tapiz que se dispara en muchas direcciones” en que consiste esta escritura de la fragmentación y juego interdiscursivo. Vila-Matas se convierte así, como dice Juan Villoro, en “el gran hermeneuta de los libros de bolsillo” (2007: 364).
Este modernismo o vanguardismo en Vila-Matas se manifestaría, entre otros rasgos, por la tendencia no sólo a lo ensayístico (la enfermedad de lo literario como defensa de la identidad frente a las hordas convocantes de la nada, hundiría sus raíces en Montaigne y sus diarios) sino a lo poético, inclinación manifestada ya por los mejores narradores españoles del 27, Benjamín Jarnés y Francisco Ayala entre ellos. Así lo señala, además de Domingo Ródenas, José Mª Pozuelo al destacar la importancia de la sección IV de El mal de Montano, “Diario de un hombre engañado”, donde la voz narrativa asume una menor distancia respecto a su propia palabra (Pozuelo 2007a: 46). Este peso de lo lírico será confirmado por el propio autor al establecer su particular código de condiciones para la novela del siglo XXI, “la novela del siglo XXI será novela de alta poesía o no será”5. Seguramente no sea tampoco un casualidad que el autor citado en el cierre de dicha sección sea Claudio Magris, quien sabe muy bien, dice el narrador, que no hay nada más subversivo que la literatura “que se ocupa de devolvernos a la verdadera vida al exponer lo que la vida real y la Historia sofocan” (2002: 302). A estas alturas debería estar claro que Vila-Matas parece más un representante tardío de la vanguardia histórica que de la neovanguardia de los 60-70 o de la llamada narrativa posmoderna.
2.3. La tradición de la literatura del humor carnavalesco. En su poética histórica de la novela, Mijaíl Bajtín trazó la genealogía de una forma narrativa destinada a marcar un hito en la literatura moderna, la novela polifónica de Dostoievsky. El autor de Memorias del subsuelo o de El doble acertó a representar la incipiente desmembración de la conciencia contemporánea a partir de un rico entramado de técnicas de enunciación discursiva que le permitía simular la independencia de las voces de sus personajes, a veces de las distintas voces dentro de un solo personaje, y ello a partir del marco trazado por una voz narradora no autoritaria que, como un funambulista, lanzaba cables entre las palabras y las conciencias de sus personajes, armado de un fino oído para la heteroglosia social y de una ironía tan crítica como llena de piedad ante la demolición de la subjetividad, tanto propia como del prójimo.
Una de las contribuciones de aquella genealogía consistió en vincular la evolución de esta forma literaria a la cosmovisión, las imágenes y las prácticas culturales propias del tiempo del carnaval. Cuando revisamos las características de los géneros clásicos de lo serio-cómico (spudogeleo), de la percepción carnavalesca del mundo, cuya memoria de género fertiliza el limo del que emergerá la novela polifónica, percibimos el aire de familia con la escritura de Vila-Matas y su red literaria: la liberación de la distancia épica y del pasado mítico para instalarse en la actualidad, el apoyo consciente en la experiencia y en la libre invención, y la heterogeneidad de estilos y voces (Bajtín 1986).
La sátira menipea, junto con el diálogo socrático, de cuya desintegración proviene, es, según entiende Bajtín, el fundamento genérico de la tradición de la literatura carnavalesca y, posteriormente, carnavalizada. Con sus precedentes en la antigüedad (Heráclito, Menipo de Gádara, Varrón, Séneca, Petronio, Boecio) y su pervivencia en la literatura medieval y del humanismo, (Chaucer, Boccaccio, Erasmo, Moro, Vives, J. Lipsius), pasando por su cumbre y rápido descenso en el XVII y XVIII (Quevedo, Cyrano, Swift, Rousseau, Voltaire) esta tradición enlaza con el modernismo literario (Kafka, Joyce, Ayala, Canetti) hasta imprimir sus huellas en cierta literatura distópica del XX (Butler, Huxley), fertilizando firmas singulares de la literatura del fin del XX (Rushdie, Juan Goytisolo, Carlos Fuentes, Saramago).
Sin tiempo ahora para una ilustración cabal de los rasgos de la sátira menipea en la narrativa de Enrique Vila-Matas - que abordaremos en otra ocasión -, bastará, de momento, su enumeración para dejar al lector que vaya sacando sus propias conclusiones (Bajtín 1986: 160-167): 1) preeminencia de la risa, en el sentido también de “filosofía de la vida”, no de reflejo mecánico ante el chiste, sino como manifestación y actitud humorística ante “la pesadez” del mundo; 2) excepcional libertad de la invención temática y filosófica; 3) creación de situaciones excepcionales para provocar y poner a prueba la palabra del sabio buscador de la verdad, un sabio ridículo o Sócrates grotesco; 4) un naturalismo bajo, a veces extremadamente grosero (el rasgo menos visible en Vila-Matas); 5) predilección por las últimas y trascendentales cuestiones filosóficas; 6) la coexistencia de los tres planos del universo (diálogo con los muertos); 7) fantasía experimental, observación desde puntos de vistas insospechados (umbrales y rincones, entresuelos y perspectivas aéreas); 8) la experimentación psicológico-moral (con locos, perturbados, maníacos, suicidas), con importancia de los sueños, una visión del hombre como ser “inconcluso” y “no coincidente consigo mismo” que conecta y deriva en un dialogismo; 9) escenas de escándalos, conductas excéntricas…; 10) predominio del oxímoron y de fuertes contrastes: el sabio esclavo, el rey bufón, la muerte preñada (con cambios, bruscas transiciones, subidas y caídas); 11) elementos de “utopía” social, a través de sueños o viajes a países desconocidos; 12) amplio uso de géneros intercalados (cuentos, cartas, discursos, simposios…) que son representados con distinta distancia por parte del autor (mayor o menor objetivación o parodia); 13) pluralidad de tonos y estilos en conexión con lo anterior, intenso dialogismo y, por último, 14) orientación a la realidad, a la experiencia más cercana.
3. Exploradores del abismo: escritura cubista del “fuera de aquí”. Vila-Matas, como Forest-Meyer o Philippe Petit, quiere hacernos sentir la vibración del cable mientras atravesamos el abismo de la mano de sus cuentos, del mismo modo que Paul Valéry nos enseñó a percibir la oscilación del sentido en el uso del material verbal de la palabra, como un tablón tendido sobre una zanja, o la grieta de una montaña6.
3.1. ¿Qué es el abismo en la escritura de Vila-Matas? En primer lugar designa la desaparición, la disolución de la subjetividad, la demolición del yo, ya sea puramente literaria (como al final de Doctor Pasavento o en Suicidios ejemplares), ya psíquica, en la locura (de la que Vila-Matas ha declarado que le interesa la libertad verbal y no tanto la realidad del sujeto enfermo), ya biológica, con la muerte misma. De algún modo, como señalara Domingo Ródenas, Vila-Matas ha estado escribiendo de un mismo tema, “el de la desaparición, la disolución, la extinción y, a fin de cuentas, el de la muerte” (2007: 153). El abismo, además de ser un inconmensurable vacío de caída vertical, es un espacio, un territorio, una antesala o umbral (2005: 388; 2007: 40-41) “no nihilista”, que conecta con el cronotopo privilegiado de la literatura carnavalesca. El abismo, que incluso es un color en el cuento “Niño” (2007a:44), no sólo es el final del camino sino, como afirma el propio autor, es el camino mismo o, dicho de otra forma, “no hay camino sin abismo”. Desde su faceta más política, el vacío es el corazón mismo del poder, como muestra el certero homenaje a Francisco Ayala y su cuento “El hechizado” en “Vacío de poder”. El abismo en cuanto vacío puede cumplir también la función de imagen de una poética: “escribir es llenar un vacío”, “vaciar” el cubo del corazón, como decía Álvaro de Campos (2007a: 16). El abismo, por fin, tiene que ver con lo invisible, con lo indecible, es lo que no se entiende, “lo más estimulante” según Vila-Matas, quien parte de dicho principio en otro de sus artículos más iluminadores, titulado a partir de la manipulación de una cita de Kafka “Aunque no entendamos nada”. En este artículo equipara el abismo al misterio, a la “línea de sombra” que separa el territorio desconocido en el que no hay respuestas para las preguntas” (2007b:12). El abismo se convierte así en la imagen de una teoría poética donde el sentido surge de la búsqueda en la penumbra, de la intuición en tanto acción de vislumbrar lo que haya más allá de lo visible. “Nunca se sabe nada, nunca”, decía el narrador ayaliano de “Erika ante el invierno”, como antes reconocía el narrador de Dostoievski en El doble, como antes el de Gógol en “El capote”… “Nunca se sabe lo que pasa por la cabeza de un hombre”…
El viaje, como metáfora casi mítica de la búsqueda del sentido de la existencia, como movimiento en el que ensayar la construcción de la propia identidad, acaba asumiendo la función de principio medular, aunque sea temático, de una estructura narrativa deslizante, abierta e infinita como dice Pozuelo, capaz de conjurar el vacío en cuyos límites se levanta (2007b: 404). El Vila-Matas que se cuela y se inventa en Exploradores del abismo preconiza, como el Ulises magrisiano, moderación y cautela en los viajes físicos, exceso y riesgo en los viajes inmóviles (en la propia casa que es donde se juega la auténtica aventura).
3.2. De la escritura cubista a los límites performativos de lo literario. Si observamos ahora algunos de los rasgos comentados más arriba constatamos que el concepto de “portabilidad” no habría dejado de funcionar, en lo esencial, hasta Exloradores del abismo. Y ello a pesar del recorrido y densidad de El mal de Montano o Doctor Pasavento, novelas que precisaban un ritmo más lento y unas derivaciones más rizomáticas, una amplitud mayor en el arte de la digresión. Portabilidad en tanto levedad y rapidez, cualidades que Calvino anunciaba para la literatura del próximo milenio y que, unidas al principio borgiano de la multiplicidad, ha sabido articular Vila-Matas con agilidad y ritmo magistrales.
Como escritor cervantino que es, el cuento-prólogo “Café kubista” adquiere una notable importancia para comprender el proyecto de Exploradores del abismo. Mezclando, una vez más, información aparentemente real con hechos imaginados, incluyendo la manipulación de las citas de esos autores y de sus obras anteriores7, Vila-Matas parece hablarnos de una especie de “renacimiento” o “metamorfosis”, cuya primera consecuencia es un desdoblamiento (otro más). No olvidemos que, en El mal de Montano, citando a Alan Pauls, el narrador ya valoraba la escritura de diarios en el XX no como reflejo de la realidad sino como registro de una mutación (2002:114).
Que Praga sea la elegida para ubicar el cierre simbólico de este libro-políptico no es casual. También El mal de Montano acababa con una visión de Walser evocando a Praga como ciudad-literatura y relevo, por tanto, del París de la primera parte de la novela. “Café kubista”, por otro lado, es un cuento-poética: “todo libro nace de una insatisfacción”, de un vacío… y escribirlo es llenar ese vacío, un vacío que es un abismo, cuyo contenido, o podríamos decir “sentidos”, son los que se vacían en el libro una vez terminado. O dicho de otro modo, uno escribe de lo que no sabe, de lo que no comprende. Lo que se escribe no reproduce la realidad sino algo más, ese “fuera de aquí” que el narrador-escritor dice tomar del mismo Kafka. Esta máxima condensa el proyecto del libro y responde al deseo de “mantenerse vivos” y dar cuenta de distintas formas de creatividad generadas por la angustia. El cubismo de estos cuentos nace, además de la afinidad con Apollinaire, Max Jacob, André Salmon, Pierre Reverdy, Jean Cocteau o Blaise Cendrars (al que se alude), del ocasional gusto compartido con el cubismo por “ampliar las dimensiones de ciertos espacios y por huir del punto de vista fijo clásico, y permitir que tarde o temprano los cruce la sombra de algún otro explorador del abismo” (2007a: 12).
La metamorfosis del narrador-escritor, tras su “colapso físico”, le convirtió en “otro”, aligerando no sólo su cuerpo sino sus razonamientos. Esa levedad tiene un componente de libertad (Calvino dixit), que le permitirá traspasar límites y umbrales antes no cruzados. Y parte de esa mutación, de esa “disidencia de sí mismo” será la misma vuelta al cuento (14 años desde Hijos sin hijos) afrontado ya no como un territorio amable o juvenil. Como era de esperar, el propio título del libro proviene de cierto equívoco: aunque el narrador creía que la “condición de exploradores del vacío había sido definida por Kafka” en conversación con un amigo, en realidad la frase la había pronunciado él mismo en un artículo — “Explorador que avanza” (Vila-Matas 2008) — pero, eso sí, a partir del recuerdo de una frase realmente pronunciada por Kafka. El narrador aclara que sus exploradores, más que precipitarse se detienen a escudriñar el abismo en sus umbrales, a estudiarlo antes de despeñarse (2007a: 16). Esta encrucijada simbólica, el “umbral” propio de la novela de la crisis, supone según Bajtín ese punto de vista extraño y al mismo tiempo de profunda perspectiva, propio de la menipea. Son exploradores, eso sí, que “tienen un sentido festivo de la existencia”, como el propio narrador, que vacía el cubo de su corazón en “un clima alegre”, “risueño, discreto y geométrico” (16), dispuesto a gestionar con “ironía templada” y “tímida felicidad” el legado literario de su “antiguo inquilino” (17), el autor de la catedral metaliteraria.
Considerando ahora el venero de la literatura del humor, la risa carnavalesca, devenida ya en sonrisa irónica, desencantada pero aún utópica, sobrevuela con agilidad y elegancia estos cuentos. La ironía, ese “potente artefacto para desactivar la realidad” (2004: 35) siempre es en Vila-Matas “autoironía” (“La gota gorda”, “Niño”, “Así son los autistas”). Decía Borges, por boca de Bioy en el inicio de “Tlön. Uqbar, Orbis Tertius” que “los espejos y la cópula son abominables, porque multiplican el número de los hombres”. La escritura es el tercer jinete que provoca esta duplicación. El doble se manifiesta también en la nada patética relación padre-hijo del relato “Niño”, metamorfosis negativa proyectada del padre al hijo (como ya sucediera en el arranque de El mal de Montano). Es éste un conflicto habitual en Vila-Matas (Hijos sin hijos, El viaje vertical) en torno al cual se despliegan algunos de los rasgos de la sátira menipea, en particular la figura del sabio-bufón ridículo (negativo), el tratamiento de cuestiones trascendentes, con visión de los hijos nonatos muertos incluida (bajo el efecto alucinógeno de la ayahuasca) y el umbral de la crisis, la antesala del abismo que Niño no se atreve a cruzar y que su padre narrador cruzará por él, matándole literariamente, mientras le contempla desde la insólita perspectiva de “lo más alto de la Nariz de dios” (2007a: 64).
Junto al familiar clima petesburgués de “Fuera de aquí”, delirante viaje vertical de un funcionario por dos veces viudo, que afronta, sumido en un infinito cansancio, la compleja crianza de sus seis hijos, un ambiente más claramente carnavalesco nos ofrece “Amé a Bo”, incursión paródica en el género de la ciencia ficción, de esos universos paralelos recorridos por los solitarios que pueblan estos relatos. Último superviviente de un viaje interestelar, condenado a ser infinito y rectilíneo, sin límites, el narrador-protagonista (originario, ¡cómo no!, de Faial) enuncia una teoría universal del humor : “sólo el humor es lo que hay más allá de los límites de los límites de los límites ilimitados” (2007: 171). Esta teoría se amplifica, carnavalescamente, en el planeta-utopía a que arriba su nave, “Kajada”, un planeta completamente nevado, habitado por los karibeños, que se la pasan riendo continuamente. No es casual que Vila-Matas regrese al maestro del humor carnavalesco, Sterne, al recordar en aquella “capital universal del humor” que: “La seriedad es un misterioso continente del cuerpo que sirve para ocultar los defectos de la mente” (178). Los nativos, libremente risueños pero abocados a la simplicidad de la pura narración (extinguida en el hogar-Marte, donde “todo se había vuelto no narrativo”) consideran al protagonista como un “infalible”, es decir, un nihilista… La ironía sigue doblándose sobre sí misma, y se va y vuelve, y viene y se va.
Y, por fin, el cuento más arriesgado y culminación de la escritura cubista y abismal de este libro, “Porque ella no lo pidió”. Relato funambulista pero también reticular, experiencia del “fuera de aquí” donde Vila-Matas se ha visto abocado a cruzar los límites de lo literario hacia la vida, y de retorcer a ésta para regresar a la literatura, convencido, finalmente, de que más allá de la literatura “no hay vida, sino un riesgo de muerte” (2007a: 275). Este cuento es la quintaesencia, en estos momentos, de la escritura vilamatiana, el “rien ne va plus” de su funambulismo. Y es un cuento-máquina, un artefacto generador y reciclador de realidad, que se va plegando y bifurcando para cerrarse finalmente de forma brillante.
El lector comienza leyendo una historia, “El viaje de Rita Malú”, donde la artista protagonista, obsesionada doble de Sophie Calle, decide salir del spleen de su condición de máquina soltera (femenina por una vez) convirtiéndose en detective (al estilo de Auster en Ciudad de cristal) para encontrar al escritor Jean Turner, desaparecido en la isla de Pico, en las Azores. Relato de final enigmático que se abre, en su segunda parte, a la sorpresa de ser el cuento escrito por el auténtico protagonista-narrador para responder al reto, real, planteado por la artista y performer (“novelista de pared”) Sophie Calle. La propuesta de llevar un cuento a la vida queda paralizada por distintas circunstancias (la enfermedad de la madre de Calle, sus compromisos con la bienal de Venecia en 2006), doblando el calendario o temporalización del relato la biografía del autor empírico, hasta que el cuento da otra vuelta de tuerca más, un nuevo pliegue, para plantear todo lo precedente como fruto de la escritura imaginativa del narrador, ausente de la vida y deseante de provocarla, en su cuaderno rojo (de nuevo Auster), con la ficción como motor de los hechos. Es precisamente “porque ella no lo pidió”, que el narrador logra, por mediación de su amigo escritor Ray Loriga, provocar la “auténtica” propuesta de Sophie Calle de escribir un “relato-vida” que, por mor del orden del discurso, nuestro protagonista ya ha escrito y lleva en su bolsillo a la segunda cita en el café de Flore de París. Como ya hiciera con sus recuerdos inventados (aquel divertimento tramado con Antonio Tabucchi sobre sus respectivos pasados), Vila-Matas hace pasar por “real” el reflejo en espejo o “mise en abyme” para poder evitar su paralización como escritor, y abrir el final de su yo en el futuro, el fantasma de Pico (Islas Azores). Lo más divertido y estimulante de este mecanismo de relojería narrativa es que Vila-Matas, salvándose de quedar bartleby, sabe desatar la historia, dejando el relato como un desafío de duelista que, estoy convencido, tendrá futuros capítulos.
4. Al final del cable. Con su tímido amor a la vida, como Claudio Magris, Enrique Vila-Matas ha demostrado que ningún escritor que se tome en serio su trabajo puede renunciar a la máxima ambición de originalidad en la escritura literaria8. En esa pertinaz apuesta por la gloria solitaria el proyecto narrativo de Vila-Matas puede entenderse mejor, como sugiere Juan Villoro (2007: 362), a partir del modelo cervantino de la escritura desatada. Esta búsqueda de “estructuras de libertad” en y desde la literatura, incardinada en la red que, de forma simplificada, hemos bosquejado a partir del encuentro de la tradición de la literatura del humor carnavalesca, la narrativa de la negatividad y la escritura vanguardista, desemboca hoy en esta escritura funámbula que culmina en Exploradores del abismo. Dueño de una prosa emparentada con la de Kafka, “de enrarecida contención, que quema como lo hace el hielo” (Villoro 2007: 366), Vila-Matas ha logrado una obra imprescindible, de una trascendencia no solemne (Masoliver Ródenas 2007: 371), refractaria a toda forma de énfasis, que nos divierte de forma “infinitamente seria” y provoca intelectualmente, que exorciza nuestros demonios, la conciencia de nuestros límites, con un dispositivo narrativo verbal de gran potencia inmersiva para el lector, exigente pero generoso en su ejercicio de la inteligencia y también de la poesía, en el sentido amplio contemporáneo de lo poético.
5. BibliografíaAndrés-Suárez, Irene y Casas, Ana (eds.), 2007, Enrique Vila-Matas, Cuadernos de Narrativa, Neuchatel, Universidad de Neuchatel / Arco Libros, 2ª edición.
Bajtín, Mijaíl M., 1986, Problemas de la poética de Dostoyevski. T. Bubnova (trad.), México, FCE.
Heredia, Margarita, 2007, Vila-Matas portátil. Un escritor ante la crítica, Barcelona, Candaya.
Magris, Claudio, 1993, El anillo de Clarisse. Tradición y nihilismo en la literatura moderna. P. Esterlich (trad.), Barcelona, Península.
Magris, Claudio, 2001, Utopía y desencanto. Historias, esperanzas e ilusiones de la modernidad. J.A. González (trad.), Barcelona, Anagrama.
Magris, Claudio, 2008, El infinito viajar. Mª Pilar García (trad.), Barcelona, Anagrama.
Masoliver Ródenas, Juan Antonio, 2007, “Vila-Matas y el viaje al fin de la noche”. En M. Heredia (ed.), 2007, págs. 371-374.
Pozuelo Yvancos, José Mª, 2007a, “Vila-Matas en su red literaria”. En I. Andrés-Suárez (ed.), 2007, págs. 33-47.
Pozuelo Yvancos, José Mª, 2007b, “Creación y ensayo sobre la creación en la obra de Enrique Vila-Matas”. En M. Heredia (ed.), 2007, págs. 388-404.
Vila-Matas, Enrique, 1985, Historia abreviada de la literatura portátil. Barcelona, Anagrama.
Vila-Matas, Enrique, 2002, El mal de Montano, Barcelona, Anagrama.
Vila-Matas, Enrique, 2004, París no se acaba nunca, Barcelona, Anagrama.
Vila-Matas, Enrique, 2005, Doctor Pasavento, Barcelona, Anagrama.
Vila-Matas, Enrique, 2007a, Exploradores del abismo. Barcelona, Anagrama.
Vila-Matas, Enrique, 2007b, “Aunque no entendamos nada”. En Andrés-Suárez, I. y Casas, A. (eds.), 2007, págs. 11-27.
Vila-Matas, Enrique, 2008, El viento ligero en Parma, 2ª ed., México D.F., Sexto Piso.
Villoro, Juan, 2007, “La escritura desatada. Vila-Matas rumbo a Doctor Pasavento”. En Heredia, M. (ed.), págs. 361-366.
--------------------------------------------------------------------------------
1 En una entrevista concedida al blog de K. Heredia, “Vila-Matas, el impostor” (28-11-2007) el autor aclara la cercanía de este personaje con Philippe Petit, el equilibrista que cruzó un cable tendido entre las Torres Gemelas, el 7-8-1974. http://kevinheredia.mundua.com/2007/10/
2 “Pliegue de una fuga en espiral que se alimenta a sí misma de literatura”, dice José Mª Pozuelo a propósito del diario en que deviene Bartleby y compañía (Pozuelo 2007a, 34).
3 M. Monmany “Y Kafka se fue a nadar”, en M. Heredia (ed.), 2007, págs. 105-108.
4 Pierre Zima realizó este tipo de lectura sociocrítica de la ambivalencia y la indiferencia novelesca en Proust, Kafka, Musil, Camus, Moravia o Robbe-Grillet, en libros como L´Ambivalence romanesque, 1980, Paris, Le Sycomore, o Manuel de Sociocritique, 1985, Paris, Picard.
5 Hablo de su texto (inédito en este momento) “Perder teorías”, leído en el curso “La literatura portátil. Introducción a la obra de Enrique Vila-Matas”, celebrado en la Universidad Carlos III (10-11 abril de 2008).
6 Paul Valéry, 1998, Teoría poética y estética. Trad. de Carmen Santos. Madrid, Visor, La balsa de la Medusa, pág. 75.
7 Vid. capítulo VI de Historia abreviada, “Nuevas impresiones de Praga” en E. Vila-Matas (1985).
8 Y es que, como afirmaba Ricardo Senabre en sus críticas del escritor catalán, Vila-Matas es un caso de una irreductible individualidad y de una originalidad muy singular en la literatura española de las últimas cuatro décadas. Reseñas en “El Cultural” (Diario El Mundo) de El mal de Montano (19-12-2002) y Exploradores del abismo (6-8-2007). -----------------------------------------------------------------------------------------
Como el texto ha quedado un poco escaso, añado la crítica de Ricardo Senabre para Exploradores del Abismo, porque me da la gana y porque es el libro más reciente que he empezado a leer y con él estoy:
Exploradores del abismo
Enrique Vila-Matas
Anagrama. Barcelona, 2007. 287 páginas, 17’10 euros

Enrique Vila-Matas. Foto: Antonio Moreno
Quien se acerque a esta nueva obra de Enrique Vila-Matas tras haber advertido que la nota de contracubierta la califica de “serie de relatos”, deberá reconsiderar con cautela esta clasificación, o bien entender el vocablo 'relato' con el significado más lato posible, porque no es algo equiparable a una colección de cuentos habitual. Así, el relato inicial –sin duda un texto narrativo en sentido estricto– es, en realidad, un prólogo cuyo narrador –que se refiere al volumen como “libro de cuentos”– es fácilmente identificable con el autor; el segundo, titulado “Otro cuento jasídico”, es un fragmento de Kafka con una levísima modificación; “Vacío de poder” narra esquemáticamente la historia contenida en un conocido cuento de Francisco Ayala; “Exterior de luz” está constituido en buena parte por una serie de glosas en torno a las Prosas apátridas del escritor peruano Julio Ramón Ribeyro (nombrado erróneamente como “Juan Ramón”); “La gloria solitaria” comenta aspectos de una obra de Don DeLillo dedicada a la soledad de los artistas. Incluso el epílogo consiste en tres líneas tomadas de un texto de Peter Handke. Como no podía ser de otro modo en el caso de Vila-Matas, y por mucho que el autor insista en haber procurado dar un giro radical a su obra con estos escritos, cada página está impregnada de literatura, y las vidas que en ella se muestran pertenecen sólo en parte al mundo de la ficción: el autor que confiesa haber sufrido un “colapso físico” (pág. 13) del que surge esta vuelta al relato breve, coincide con el narrador de “Iluminado”, que asegura haber pasado por la experiencia de una intervención quirúrgica “después de sufrir un importante colapso físico” (pág. 202), con el Andréi Petróvich Petrescov de “Fuera de aquí”, que ha sufrido “una importante operación hace seis meses” (pág. 123), o con el personaje que cuenta la historia de “Porque ella no lo pidió” y que también evoca su “colapso físico” (pag. 257) a la vez que urde una crónica –que luego resulta ser inventada– acerca de un proyecto en común con la artista Sophie Calle, ser real convertido en ente de ficción, proyecto que consiste precisamente en que el escritor compone una historia con un personaje real que tratará luego de vivirla, con lo que la literatura determina y gobierna las acciones del sujeto, cuya obligación es cumplir escrupulosamente lo que el escritor le ha inventado. Es sin duda Vila-Matas el que confiesa en su conversación con Sophie haber sufrido la tentación de ir hacia el “más allá de la literatura”; en definitiva, de “trasladarme de la literatura a la vida” (pág. 275), para concluir finalmente que “para mí la literatura siempre sería más interesante que la famosa vida. Primero porque era una actividad mucho más elegante, y segundo porque me había parecido siempre una experiencia más intensa” (pág. 275). Aquí se encuentra el núcleo, el meollo explícito de la creación literaria de Vila-Matas, que sus lectores y “letraheridos” reconocerán sin vacilación.
El autor entra y sale de los relatos, oscila entre los datos de la crónica y las acciones imaginadas, borrando así constantemente –o dejándolas brumosas e imprecisas– las fronteras convencionales entre realidad y ficción, entre vida y literatura. Si, por ejemplo, las entrevistas con Sophie Calle son inventadas, ¿lo serán también las conversaciones con el escritor Ray Loriga? ¿Qué hay de real y qué de inventado –es decir, cuánto existe de vida y cuánto de literatura– en el personaje que se asoma a la vida anotando en el tranvía frases ajenas hasta que deja de hacerlo en “La modestia”? ¿Cuánto en las relaciones con el hijo de “Niño” o en el personaje ensimismado de “Así son los autistas”? Dos relatos siguen, además, deliberadamente módulos literarios conocidos: “Fuera de aquí” está concebida como una “falsa novela rusa” al estilo de Gogol o Chéjov, mientras que “Amé a Bo” responde al esquema de las novelas de naves espaciales y mundos remotos.
Interesante, como era de esperar, Exploradores del abismo hubiera necesitado algún repaso para pulir usos poco recomendables: “apercibirse” por ‘percatarse’ (p. 41), “en una semana” por ‘dentro de una semana’ (p.117), “posicionarse” (p. 194), “enfrentar” por ‘afrontar’ (p. 211); o fórmulas inanes: “supervivencia pura y dura” (p. 205), “núcleo puro y duro” (p. 207), “no me veía para nada haciéndolo” (p. 24).
Ricardo SENABRE
Tres Cuestiones para Vila-Matas –¿Desde cuándo es Enrique Vila-Matas un explorador de abismos? –Se anunciaba ya en unas líneas de Doctor Pasavento: “Tengo algo de equilibrista que, en una alameda del fin del mundo, está paseando por la línea del abismo. Y creo que me muevo como un explorador que avanza en el vacío”. – En uno de los relatos del libro, el narrador asegura que sus “reprochadores” le exigen contar historias de la vida cotidiana “con sangre e hígado”... ¿Lo ha conseguido con este libro? –¿Cómo voy a cometer el error de seguir el dictado sangriento de mis reprochadores? Aunque sangre no falta en el libro. En el último cuento, por ejemplo, no se sabe si Sophie Calle me ha vampirizado o soy yo el que la ha vampirizado a ella. –¿Por qué se disfraza tras Kafka y Borges? –Todos mis personajes se preguntan si dar un paso más allá y, en el caso de darlo, cómo hacerlo. Pero para esas dos preguntas mis personajes no necesitan disfrazarse de nada. Es mi libro menos contaminado por otros autores. Nunca estuve tan solo ante el peligro.
http://www.elcultural.es/version_papel/LETRAS/21117/Exploradores_del_abismo/
http://www.enriquevilamatas.com/escrsanmesa1.html
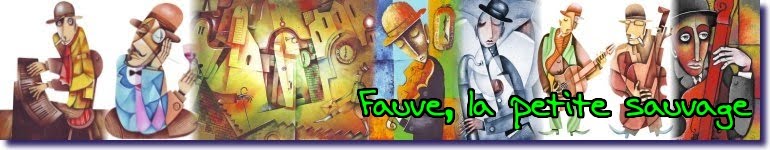.jpg)





















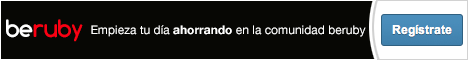



















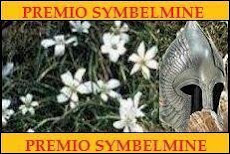.jpg)















.jpg)












.JPG)



















.png)













































































.jpg)







































+21.02.50.png)














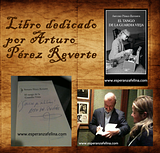


































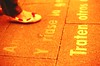



































+de+001+066.jpg)


























.JPG)










